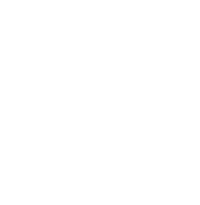BZ Home / Categorías / LIBRERO
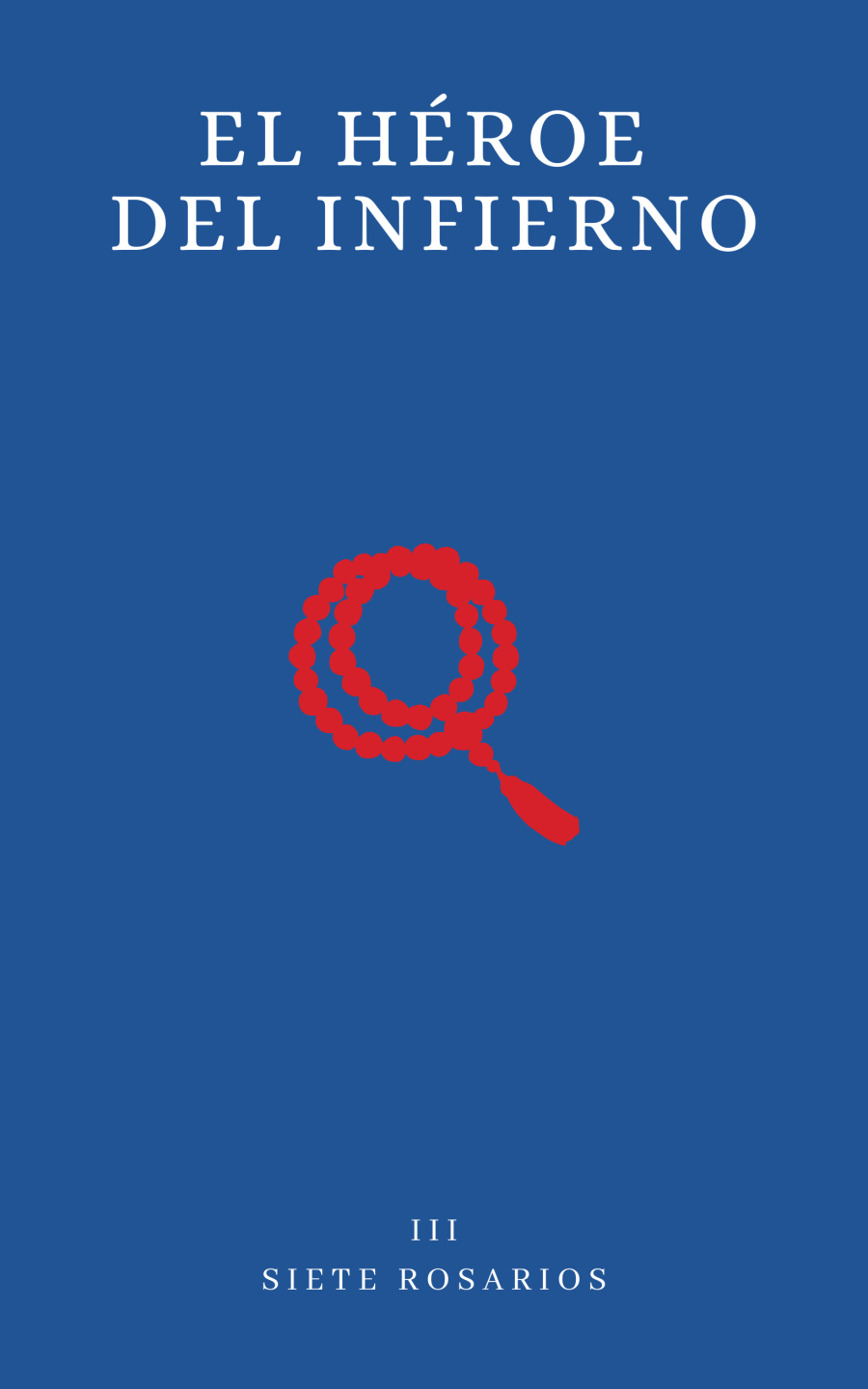
Introducción: Pasos en la oscuridad
Por Kevin
Podría empezar a relatar mi historia en el momento que decidí unirme a Darío, blandir mi espada y disparar un ballet de balas a favor de su causa. Podría iniciar relatando cuando descubrí que, desde niño, soy un asesino y un cobarde con la sangre más densa que cualquier ser humano común. También puedo comenzar narrando mi primer encuentro con el ciervo, el día en que descubrí las Fracción Esencial y averigüé cada verdad existente en nuestra realidad; incluso, tengo la opción de partir desde que exploré la biblioteca de Reacia y conocí el secreto que ocultaba la sombra de mi enemigo; o cuando perdí tres dedos de mi mano izquierda por amor y negligencia, o… Pero no lo haré, porque una verdad a medias no puede ser llamada «verdad», sino que se acerca más a una mentira. Y juré no volver a mentir. Hice la promesa de no esconder mi pasado. Cada antihéroe carga a la espalda con un inicio, uno normal, uno noble o humilde, tal vez. Y no soy la diferencia.
Así pues, me llamo Sam. Apuñalé mis ideales; fui letal y sanguinario, frío cual hielo sucio y cálido como la llama más feroz. Aunque a veces lo parezca, no hay que confundirse: no soy un héroe y jamás lo he sido, y sé que nunca lo seré. Todo, al final, se resume en dos palabras: estabilidad y progreso. Por un lado, estaba el radicalismo incontenible, liderado por la fuerza de quienes se creen superiores; por otro, existía el afán de aferrarse a lo ya establecido, que había funcionado durante mucho tiempo.
Empecemos donde todo terminó y donde narré, por primera vez, la aventura que me abrió las viejas puertas rechinantes de una realidad que todos creían acabada. Muchos de los hechos los recuerdo tan vívidos como cuando sucedieron, y todavía me atormentan; son las manos que me paralizan en las noches, cuando intento dormir, son las voces que me llaman durante el día, pidiéndome a gritos que les entregue mi alma, o son los rostros que me acompañan mientras amo a una mujer o cuando paso horas sentado bajo un árbol, disfrutando del sol o la luna. Otros fragmentos de mi historia se han ido diluyendo como lo harían unas pocas gotas de tinta en un lago de aguas cristalinas. Algunos relatos de otros participantes de esta narración los conocí mucho después de que sucedieron, pero para hacerlo más cómodo, los presentaré en el tiempo que debieron haber sido revelados para mí, cuando pudieron haberme servido de algo.
▬
Daba pasos en la oscuridad, calmados e incesantes, como un ladrón que no desea ser descubierto, cual asesino que se haya en el cénit de su siguiente trabajo. Era de noche, pero no me preguntaba qué hora era. Sólo sabía que el resto de los habitantes y huéspedes del hotel ya debían estar durmiendo. Yo debía haberme ido a dormir hacía bastante. Sin embargo, luego de lo que había vivido, ¿cómo demonios podría, si quiera, recostarme en una cama y considerar el sueño una opción? Los sucesos todavía palpitaban frescos en mi mente, como un corazón desbocado, arrancado con violencia de un pecho que jamás debería haber sido abierto; imágenes demasiado lúcidas me abrazaban cada que cerraba los ojos y me hacían plantar los pies sobre el suelo, agitado y al filo del llanto. Cuestionaba la salud mental de Ariadne, quien se había retirado a dormir temprano. Ella era a quien, en ese momento, con casi imperceptibles pasos en la oscuridad, yo iba a buscar. Necesitaba sacar todo lo que me consumía; quería vomitar palabras. Pensaba que podía deshacerme de las emociones y sentimientos al hablar, que podía escupirlos como veneno succionado de una herida, una herida como la que ya había sufrido no mucho tiempo atrás. ¿Hacía cuánto de eso?, quise saber mientras andaba. ¿Diez, doce semanas? Podía haber pasado más o menos este tiempo, y el tiempo, a esas alturas, resultaba irrelevante.
Paré en seco frente a una puerta. El silencio me sobrecogió, deteniéndose junto a mí. Detrás de aquella entrada se encontraba mi hermana, y aunque no le guardaba rencor por lo sucedido, sí estaba seguro de que me distanciaría de ella, así como Ivonne se distanciaría de mí. Tantos recuerdos, tantas palabras. Quería sacarlo todo de una buena vez, por lo que seguí avanzando, arrastrando mis pies, como un ladrón lo habría hecho al andar hacia su ejecución. Mi verdugo era la Suerte, el juez el Azar y mi acusante era el Caos; ningún dios tenía jurisdicción en mi condena. Así de mal estaban las cosas en mi vida. Hasta las mismas esencias máximas se habían vuelto en contra mía. «Qué ridiculeces estoy pensando», me recriminé. «Nadie está en contra mía. A excepción de mí, por supuesto.» Ya ni siquiera Raimundo podía odiarme.
Llegué al elevador y presioné el botón con la flecha apuntando hacia arriba. Esperé no más de tres respiraciones hasta que la caja de metal llegó a mi piso. Corrí la reja dorada con cautela, pero haciendo más ruido del que me habría gustado. «Claro», pensé, «siempre que necesitas al Silencio de tu lado, el maldito te traiciona.» Entré en el elevador y, por un momento, me sentí tentado a oprimir el botón que me llevaría al sótano, el botón que me daría un escape. Podía ir allí y perderme entre las cajas repletas de porquerías sin valor y memorias empolvadas, recostarme frente a la Puerta de Babel y sentirme, por una vez, verdaderamente cerca del infierno en el que todo mi mundo se había sumergido. Pero no lo hice. Presioné el interruptor con el número cuatro. Con una rígida sacudida, el elevador comenzó su ascenso. Movía el pie y me humedecía demasiadas veces los labios. La sangre me hervía mientras, cruzado de brazos, mis manos aferraban mi piel y la apretaban. En cierto momento, una de mis uñas perforó esa misma piel, haciendo aparecer una diminuta línea sanguinolenta cerca de la manga de mi playera negra. Limpié la sangre con cuidado y, era tanta mi concentración que, cuando llegué al cuarto piso y la campana del elevador tintineó, di un salto en mi lugar, acompañado por un grito ahogado.
Cerré los ojos e intenté respirar con más lentitud, pero lo único que conseguí fue evocar, entre la negrura de mis párpados, un rostro desesperado, rallante en la locura, de ojos oscuros demasiado abiertos, medio escondidos tras una larga melena de cabello negro lacio, revuelto y grasiento. Vi, en ese mismo rostro, una sonrisa tan amplia y de dientes tan blancos que me había parecido, en su momento, tan anormal. También escuché su risa maniática, repleta de pánico en su estado más puro; recordé cruces y sentí que el vómito subía por mi pecho; vi un rosario, uno como el que llevaba en mi cuello, y sentí una culpabilidad lacerante, más que cualquier navaja. Y vi sangre, y sentí que ésta me empapaba.
―Diestro… ―susurré, abriendo mis párpados y recuperando el silencio que antes me había acompañado. Di un gran suspiro. Si no pronunciaba su nombre, nunca se alejaría de mí.
Con mi pie descalzo pisé el suelo alfombrado. La sensación que me generó aquel paso hizo que sonriera, para luego volver a mi expresión de constante seriedad indiferente, como si siempre estuviera analizando todas las posibilidades y nada fuera capaz de perturbar mi calma. «Ja», pensé, «soy un estúpido.» Eché a andar hacia mi lado izquierdo, sabiendo que el pasillo del lado derecho también me llevaría hasta la puerta, pues ese piso era un circuito rectangular de habitaciones que terminaba e iniciaba en el mismo punto. Desde mi gran incidente en Abismo, evitaba tomar los caminos del lado derecho siempre que era consciente de lo que hacía.
Caminé hasta llegar a la puerta con el nueve de metal pintado de dorado. Alcé mi brazo, dispuesto a tocar, y entonces me detuve a escasos centímetros de la madera. «Me decepcionaste.» Las palabras llegaron hasta mí como un recuerdo reptante, atravesando la arena de mi confundida mente. De pronto, Ariadne estaba frente a mí, y Zelda también se encontraba allí. Los tres estábamos en un cementerio; yo tenía los ojos repletos de lágrimas y me escondía tras la estatua de un ángel sin alas, dañado por el tiempo como yo lo estaba por mis experiencias más recientes. Ariadne, de pie, me miraba con la frialdad propia del invierno, inexpresiva como la mayor parte del tiempo desde que la llevé a la Ciudad Mecánica, y distante, a cientos de años luz de mí. Zelda, a mi lado, también sentada sobre el césped verde, tan desacorde con el paisaje como ningún otro elemento del cementerio, sostenía mis manos entre las suyas, cálidas y reconfortantes; Zelda había sido mi apoyo durante aquel instante, cuando las ruinas de mi mundo sentimental se removían más y más para seguir destruyéndose. «Me decepcionaste, Sam. Lo hiciste, lograste acabar con toda la confianza que te tenía.» Luego de clavarme esta oración, como un puñal de hielo, Ariadne se había dado la vuelta y no me había dirigido palabra otra vez. Habían pasado semanas.
Bajé la mano y me la guardé en el bolsillo de mi pantalón. No podía recurrir a Ariadne, ya que ella me detestaba tanto como a su pasado, tal vez más. ¿Qué podía hacer, entonces? Consideré que una buena idea sería salir a caminar a las calles, esperando que algún Zele salvaje y piadoso decidiera acabar con mi triste vida de una vez por todas. Una muerte oscura y sangrienta era lo que, según yo, necesitaba para expiar los pecados que había cometido. No solo los de las anteriores semanas, sino los de toda mi patética existencia.
Finalmente, decidí no hacerlo. A sabiendas de que Agatha no estaría en el techo, volví al elevador por el pasillo que ahora quedaba a mi izquierda y oprimí el botón que me llevaría al sótano, el botón que en mi primera visita a ese hotel me habían pedido que, por ningún motivo, oprimiera. Ahora que conocía la mayoría de los secretos que el edificio guardaba para mí y los demás residentes, podía hacerlo. Qué más daba.
Arribé a mi destino, corrí la reja dorada y descendí a las sombras, donde ahora pertenecía. La oscuridad me recibió como a un viejo amigo, me atrajo hacia ella e hizo que me internara más y más en sus entrañas. No encendí ninguna luz, sólo deambulé con pasos torpes en la oscuridad. Choqué con cajas llenas de trastes, que se esparcieron por el suelo haciendo gran escándalo, gritando porque los había despertado. Derrumbé también viejas armas, ropa e instrumentos musicales que habían sido guardados allí abajo; me estrellé con una caja llena de objetos pequeños y me detuve. Mis ojos, tan elogiados y supuse, carentes de luz alguna, distantes a más no poder, se abrieron más de lo normal cuando escuché la canción. Entre las sombras, una caja musical descansaba en el suelo. La busqué arrastrándome por el piso. Al encontrarla, quise lanzarla lejos de mí, me sentí furioso. La bailarina de porcelana que danzaba al abrir la caja musical se había partido y ya sólo sus pies, en posición de puntas, quedaban girando en el viejo recuerdo de madera. Esa era la misma caja musical del día anterior… ¿o ya habían pasado dos noches? No estaba cien por ciento seguro, pero sí recordaba la melodía.
Inesperadamente, las luces del sótano se encendieron, cegándome momentáneamente. Solté un bufido casi felino y miré en dirección al elevador, desde el cual se acercaba una sombra tambaleante. Cuando la sombra llegó a mí, pude reconocerla. Era Zelda, con su característica y casi invisible cicatriz en la ceja izquierda, y su sonrisa de valor incalculable. Llevaba una sudadera con todos los colores del arco irís.
―Sam… Sam… ―Zelda sonaba preocupada mientras me movía con paciencia, aferrándome por el hombro.
La chica usaba una bata blanca para dormir. Su cabello despeinado flotaba en el aire como una nube café y las orejas bajo sus ojos ámbar no la hacían ver menos bella.
―Hola, Zelda ―respondí, sosteniendo la caja musical entre mis manos temblorosas, caja que le mostré a la recién llegada―. Se rompió. Lo siento.
―¿Por qué te disculpas? ―quiso saber ella.
―Porque… ayer… antier… ―Con dificultad, intenté recordar hacía cuánto tiempo Zelda y yo habíamos bajado al sótano.
―No importa. ―La chica deslizó su mano desde mi hombro hasta mi codo y me ayudó a ponerme de pie―. ¿Qué haces aquí a esta hora?
―Huyo ―acepté con toda sinceridad, sinceridad melancólica y, de alguna manera, lasciva.
―No puedes huir de lo que pasó ―Zelda me sentó sobre una caja y yo, de pronto y sin poder contenerme más, me eché a llorar.
La chica de cabello castaño atrajo mi cabeza hasta su pecho y empezó a tararear la misma canción que continuaba emitiendo la caja musical. El cuerpo de Zelda, he de reconocer, estaba cálido, era suave y reconfortante, igual que su dulce voz. No me habría molestado ser abrazado por ella todas las noches antes de ir a dormir, por lo menos en el tiempo que tardara en volver a ser yo mismo. «Si es que puedo volver a ser quien era.»
«¿Y quién eras?», reprochó la voz.
―No quiero aceptarlo ―me sinceré entre lágrimas―. ¿Para qué?
―Tendrás que hacerlo, tarde o temprano. Todos tendremos que hacerlo ―me dijo Zelda, interrumpiendo su hermoso tarareo―. Aunque tú en especial.
―No sé cómo.
Muy a mi pesar, me separé del cuerpo de Zelda y me enjugué las lágrimas con mi playera. Sentía las orejas y las mejillas calientes. Estaba avergonzado por haber llorado, pero más porque Zelda me estuviera consolando luego de que yo la rescatara.
―Un buen primer paso es hablar sobre lo que pasó ―me sugirió la chica, sentándose a mi lado sobre la caja
Fuera lo que fuera que contenía nuestro asiento, deduje que debía ser muy fuerte para aguantar el peso de ambos sin colapsar.
―Hablar, sí. Eso era lo que quería hacer ―dije, más para mí que para ella.
―Entonces hazlo. Yo te escucharé. ―Zelda sonrió.
―Me asusta recordar… ―Miré mis manos, que aún sostenían la caja musical, y las vi blandiendo una espada, una espada negra con un gran filo adquirido gracias a mi experiencia como espadachín. «Si vas a tomar la vida de alguien, lo menos que puedes hacer es esforzarte un poco cuando lo hagas.» Recordé sangre y sentí la peste de los cadáveres en putrefacción. Engranajes. Fuego. Miedo. Mis sentidos me transportaron a las últimas semanas que llevaba con vida.
―Tranquilo. ―Miré a Zelda. Ella me estaba regalando una bella sonrisa, con los labios y con los ojos―. Yo te voy a proteger, así como tú me protegiste.
―¿De verdad quieres escuchar mi historia? ―le pregunté.
Ella asintió.
Terminé con el canto de la caja musical cerrándola, no sin brusquedad. La dejé en el suelo y sostuve, con mi mano izquierda, la mano derecha de Zelda. Después, con gran determinación recorriéndome el cuerpo, observé lo que nos rodeaba.
―Muy bien… Vamos. ―Suspiré y apreté suavemente la mano de mi acompañante. Eso me ayudaría a soportar lo que estaba a punto de hacer; a veces, los recuerdos son capaces de lastimar más que muchas heridas―. Puede que, al principio, todo suene fantástico y me haga parecer muy valiente, pero nada resulta de ese modo al final. Nada. Todo, tarde o temprano, tiene una repercusión positiva o negativa y, en mi caso, la mayor parte del tiempo es negativa.
»Creo que empezó así…
Introducción: Pasos en la oscuridad
2021 por Kevin
Parte de la historia "El Héroe del Infierno" por Kevin.
Si quieres compartir este texto, puedes hacerlo usando esta liga.
El Héroe del Infierno. Arco III: Siete Rosarios
Quería crear una historia de fantasía, de héroes y ciudades, de demonios, hadas y otras criaturas del submundo. Este fue el resultado.
Si quieres compartir esta historia, puedes hacerlo usando esta liga.
Sitio y código por JC Kobeh